Conocí a la señora Woolf en 1934, en una exposición del gran fotógrafo Man Ray, en Londres. Aldous Huxley me pasó a buscar con la vaga esperanza de que nos encontráramos allí con Virginia Woolf, a quien me presentaría. Ella salía muy poco y era difícil verla. Sin embargo tuve suerte. Llegó esa tarde a la exposición, con un gran sombrero adornado con plumas. Yo la miré con admiración. Ella me miró con curiosidad. Tanta curiosidad por una parte, y admiración por otra, que enseguida me invitó a su casa (que las bombas nazis iban a destruir pronto; yo la vi transformada en escombros en 1946, cuando Virginia ya se había suicidado). Lo primero que me llamó la atención en esta mujer fue su belleza. La belleza en ella empezaba, como diré... por el andamiaje, los huesos del rostro, las arcadas superciliares, la frente, la nariz, el mentón dibujados con una firmeza desmentida por la boca, dolorosamente vulnerable. La boca contradecía inocultablemente todo el resto de la cara, menos la mirada, cuando parecía perderse, desconsolada, en la lejanía. Esa mirada fue captada por una de las fotos de Gisèle Freund (esas fotos que me costaron un disgusto). A Vita Sackville-West, su amiga de siempre, la obsesionaba esa imagen, después de la muerte de Virginia. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de que estaba al borde del suicidio, ya?, me decía. Pero si bien es cierto que de pronto la mirada fija de esos ojos se anegaba en una marea de melancolía que la alejaba de cuanto la rodeaba (esto lo descubrí al conocerla), ella era también lo contrario de la melancolía: un fuego de artificio. Los seres y las cosas le interesaban demasiado para perder contacto con ellos. Los observaba con pasión. Los describía. Su palabra hablada, briosa, imprevista, galopada, como su palabra escrita, surgía espontánea, sin el menor dejo libresco, al parecer. Esta escritora que tan bien conocía su oficio hablaba menos de lo escrito que de lo vivido. Por lo menos así ocurrió conmigo. Era lo opuesto a un Borges, a quien le cuesta salir del radio de la literatura, y que si se desvía de ella no la pierde jamás de vista. Victoria Ocampo |
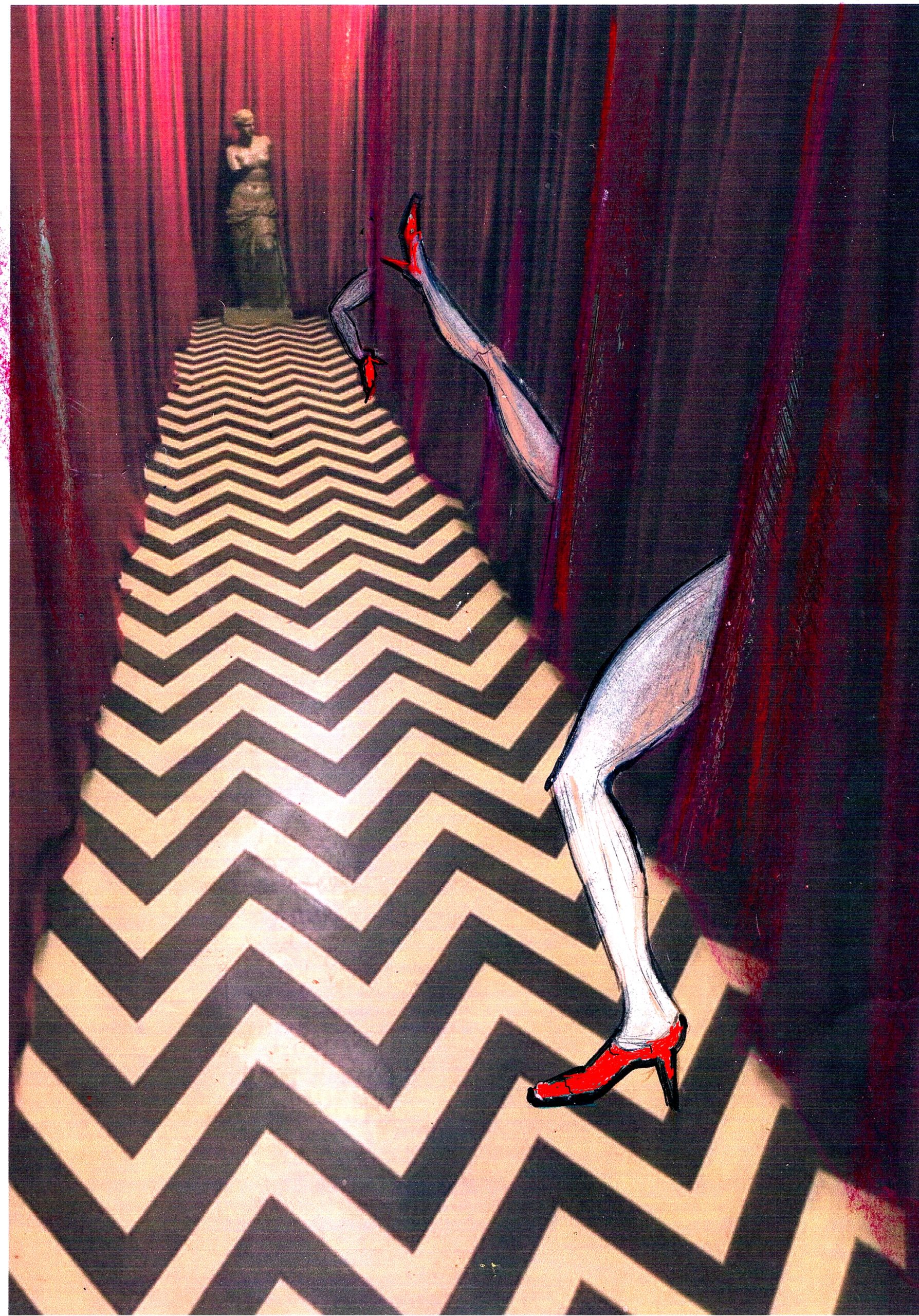
Jesús Ferrero
Pocos hoteles han alcanzado una dimensión tan mítica como el Chelsea de Nueva York. Pero los mitos solo son un relato más o menos elíptico si uno no los ha vivido o no ha formado parte de ellos. Yo llegué por primera vez al Chelsea en 1996. La empresa que me contrataba me había asignado un hotel de la avenida Lexington, pero yo me las arreglé para pasar dos noches en el Chelsea, donde Dylan Thomas había tomado la copa de la muerte, donde Leonard Cohen le había hecho una felación a Janis Joplin (él mismo lo susurraba impíamente en una de sus canciones), donde Arthur C. Clarke había escrito el
El Hotel Chelsea
de 2001, una odisea del espacio (la película de Kubrick que más veces he visto), donde Bob Dylan había compuesto Dama de ojos grises de las tierras bajas, y donde Sid Vicious había asesinado a su novia Nancy.
Me dieron una pequeña habitación del quinto piso, desde cuya ventana se veía un ángulo de la calle y una insignia de obsesivas luces de neón que proclamaba el nombre de Abraxas. Parecía el rótulo de un prostíbulo o de alguno de esos bares del bajo Manhattan en los que, como dijera Fitzgerald, los hombres desperdiciaban en la penumbra mohosa y desabrida los momentos más intensos de la noche y de la vida.
En el cuarto de baño vi dos cucarachas que me desquiciaron hasta que caí en la cuenta de que Manhattan era famosa por sus ejércitos de blatodeos, que más de una vez habían invadido las aceras. Me tendí en la cama, pero el calor sofocante y los mosquitos, que se abatían sobre mí como aviones de caza en miniatura, me impedían dormir. También me lo impedían los muchos fantasmas que, según mi mente trastornada por el jet lag, circulaban por todos los ámbitos del hotel y entraban en los cuartos burlando puertas y ventanas. Entre todos ellos destacaban el fantasma de Dylan Thomas, el de Sid Vicious persiguiendo a su novia por los pasillos, y el de Jean-Paul Sartre hablando con una sombra de la náusea existencial y del delito de vivir.
También empezaron a circular por mi habitación y la memoria coagulada del hotel, ya convertida en mi memoria, los supervivientes del Titanic, que al parecer habían pasado en el Chelsea sus primeras noches neoyorquinas, con el horror del naufragio todavía en el cuerpo.
A eso de medianoche, la hora roja del alma, salí del cuarto y anduve recorriendo la famosa escalera de hierro forjado y contemplando los cuadros que se iban sucediendo a los largo de las paredes, muchos de ellos regalados al establecimiento por los clientes del hotel. Uno de los lienzos estaba rajado por la mitad y era un retrato de Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. Ver el rostro de Brian partido en dos me sacó literalmente de quicio y corrí hasta la salida para respirar el aire fresco de la noche.
El nombre resplandeciente de Abraxas me arrastró como a las falenas la luz de una lámpara, y entré en el local que olía a perfumes rancios y a whisky mal destilado. Solo vi a una mujer sentada junto a la barra, que al oír mis pasos se giró hacia mí. Tenía la cara deshecha y la mirada herida. Iba a pedir una cerveza cuando la oí decir: “A usted le conozco”. No era cierto y me asusté. Por alguna razón pensé que era la muerte de rostro andrógino y que quería jugar conmigo una partida al ajedrez, como en la película aquella de Bergman. Así que salí corriendo del bar y advertí que también estaba abierto el restaurante El Quijote, pegado al Chelsea. Entré y vi a varios roqueros comienzo arroz con mariscos y bebiendo cerveza negra. Me miraron, los miré, y enseguida reconocí a Joe Strummer, que en otro tiempo había pertenecido a la banda The Clash y que chapurreaba el español. Me acogieron en su grupo con alegre indiferencia y estuve hablando con ellos hasta la una de la mañana. Entonces regresé a mi cuarto y me hundí en un sueño lleno de imágenes rotas. Veía a Sid Vicious matando a su novia, veía a Dylan Thomas hablando de una noche sin aurora mientras bebía whisky mezclado con sangre, veía a Brian Jones junto a una bruja que le rajaba la cara con un estilete. A punto de despertarme, tuve un sueño feliz: veía a la dama de ojos grises de la canción de Dylan, paseando por las tierras bajas, entre humedales y bosques encharcados, en el traslúcido amanecer de invierno: la seguían una familia de cuervos y un unicornio rojo.